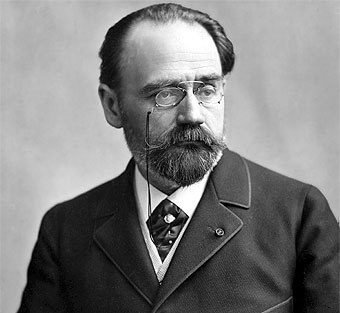Edward Gibbon
La obra fue publicada en mil setecientos setenta y tantos y es fruto de una profunda erudición y trabajo de investigación monumental. Gibbon inicia con lo que supone el clímax de Roma (la dinastía antonina) y nos va contando de manera lineal los acontecimientos desde el punto de vista de los diferentes emperadores, de los generales y de las conquistas y defensas del imperio. Así, conocemos por sus méritos quiénes podrían ser considerados los mejores gobernantes en más de mil años de historia y quiénes, por sus inclinaciones y bajezas, los peores.
En sus páginas podemos entender por qué el imperio cambió de Capital en diversas ocasiones, cómo dejó de ser un país de romanos para ser un país cosmopolita que albergaba y que fue gobernado por personas de todos los orígenes, qué pasó con las imposiciones imperialistas por parte de los militares, por qué se dio la división administrativa del imperio, cómo fue el poder compartido entre 4 príncipes, en qué momento se dio la ruptura definitiva del imperio entre Oriente y Occidente, cómo fue la deglución de éste por oleadas de invasiones bárbaras para finalmente presentarnos el desmoronamiento y la triste deposición del último emperador (Rómulo Augústulo) con la conversión de Italia a un reino bárbaro (godo).
También se nos narra la ascensión del cristianismo de una secta caracterizada por el ascetismo y el sacrificio a la religión dominante, así como las luchas políticas al interior de la recientemente creada iglesia católica. El regreso al politeísmo, las andanzas de los mártires y cómo el catolicismo se supo colocar por encima de cualquier gobernante.
Sobre la obra monumental de Gibbon algunos críticos han escrito: “es un trabajo de proporciones colosales, cuya huella aún perdura. Abarca trece siglos: desde Trajano hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. Por sus páginas se suceden los más diversos personajes y acontecimientos: Carlomagno, Atila, Mahoma, las guerras con los pueblos germánicos, el saqueo de Roma, las cruzadas o la difusión del islam. Pero la obra de Gibbon es también, como dijo Borges, un monumento al arte de narrar”.
Y esto último es muy cierto: a pesar de ser literalmente miles de páginas no es una obra aburrida o pesada; son páginas muy entretenidas y uno avanza rápidamente en la lectura sin siquiera darse cuenta. Se trata de uno de esos libros de historia que se leen con placer y que nos enseñan tanto sobre los más diversos temas.
(En esta edición estadounidense metafóricamente vemos las columnas (latinas) degradarse con el paso del tiempo)